—por Alberto Hernández—
Así, el bochorno y la humedad han avanzado por mis huesos.
Nadie escapa al rigor de estas tierras del trópico
A.O.
1.-
¿Qué invitación humana puede resistirse ante la mirada
aérea del poema, sin que la tristeza, el bochorno,
o la ilusión de un cielo solitario no pierda su propio exilio? Alguien lee
entre líneas la sombra o la luz de la ciudad y la muerte de un hombre habitante
del vacío.
A cinco años de tu muerte, a la sombra
de una ceiba que refresca la tierra que te esconde,
me pregunto si habrá manera de aliviar
tanta tristeza, tanto dolor, tanto naufragio.
La pregunta formulada en el texto revisa la herida,
el desgarro que produce la marcha definitiva del padre. El hombre bajo tierra
ignora el calor de diciembre, portador de más humedad mortalmente espiritual. Quien mira el lugar donde habita el
silencio, donde el poema se hace sopor de realidad, tanta tristeza, es el mismo
que ha escrito diarios para activar la memoria propia y la de otros, instalada
en este abismo donde Cada pregunta es un vacío. La voz de
quien interroga tiene como destino la sombra de sus huesos, la de las palabras
que intentan encontrar el eco o el espejismo de un nombre: Tus delgados labios/ no se mueven. Tu mirada sigue fija, perdida.
La muerte –entonces- el sonido de aquella casa donde sólo es posible acercarse
y dejar sentado el dolor, la tristeza.
El clima, el sopor de la espera: un trago de licor
para escanciar el recuerdo, el otro tiempo de la vida. O aquello que dice María
Fernanda Palacios: La angustia es el
precio de lo distante. El poeta asienta mientras el calor del verano cae
sobre las lápidas.
Si el brandy más fino o el escocés más escaso
sanarían los bordes de esa herida que te abrasó
en los momentos más oscuros, cuando dabas voces
y gesticulabas frente a la costa abrupta de Cumboto.
Es una tarde calurosa de diciembre. Los vientos
del norte se han demorado. Los fuegos del verano
rodearon con sus negros el viejo cementerio.
Una rosa amarilla es todo lo que roza tu piel blanca.
¿Cuántos viajes han hecho los ojos de Alejandro
Oliveros para encontrar el lugar, el dejado atrás bajo la fronda de la ceiba,
donde su palabra tendrá definitivo asiento? Lugar donde es posible la voz que funda
las líneas de la desesperación, asida solamente a tiempos y espacios abrumados
por la pérdida. He aquí que el lugar se queda en uno solo, tapiado por aquello
que fue y continúa siendo en el horizonte del texto. Digo: el poeta viaja para
hacerse muchos, para multiplicar la mirada. O para alejar el dolor, olvidarlo,
hacerlo lugar de otro, del que se queda y no espera respuesta. ¿Cuántas veces,
entonces, retorna a sus orígenes, a sus orillas y paisajes para escribir desde
estas costas y así alejar el ahogo y sobrevivir? Pese a los paisajes
recorridos, el poeta regresa a los lugares donde impera el peligro, el desgano,
la abulia, la calidad del tiempo.
A estas provincias sólo llegan los desesperados,
los excluidos del sueño, los muertos de una vida
sin huellas ni paisajes, el hambre de las noches,
la guerra al amanecer y la peste en el viento,
animan las calderas de los trasatlánticos.
Nadie se somete a la selva inundada,
a la sabana estéril sin una historia
oscurecida y un horizonte de migajas.
Se llega a estas costas para sobre vivir
en lo húmedo, el mediodía infinito,
la noche de alimañas. Atrás quedan
encinas y olivares, cipreses y trigales.
¿Tiene acaso semblante para definir –a escasos
silencios de su voz- la ausencia del paisaje donde los desesperados se aferran
al infinito de las sombras?
De allí que Nadie
cambia de cielo sin el sol negro a las espaldas. / A estas provincias sólo
llegan los desesperados.
En esta estación, vista desde la luz sosegada del desarraigo,
Alejandro Oliveros, solitario y dispensador de una poesía desnuda de adornos,
ha construido una poética que en Tristia
(Ediciones del Fondaco, Royal Wine Merchants, Caracas-Nueva York, 1995) resume
la justificación de quien se siente arrojado al ánimo de una naturaleza exiliada, con el equipaje de una edad en la que el otro ha extraviado la
imagen del río, la polis, la sílaba
del tiempo.
3.-
La Valencia que leemos en Alejandro Oliveros es la
ciudad marcada por viejas cicatrices, rasguños y señas que el tiempo, el
protagonista de este poemario, y quizás de toda la obra del autor carabobeño,
ha dejado en sonidos distantes, sólo
previstos en la paradisíaca remembranza de Bejuma y Montalbán, cuando el tiempo
se convierte en ilusión, en una amable y aromatizada presencia terrenal. Lo
sensual destaca el imaginario de Oliveros, en el trópico enfermizo, húmedo,
depresivo en ese verano que los desesperados convierten en sobrevivencia.
En Tristia,
un espíritu clásico, una mirada hacia atrás para prestigiar la presencia de
nombres que se conjugan con los viajes y los acentos, como si la poesía se
arrancara de cada paisaje imposible, o como esa indolencia que traspasa la
memoria en reposo.
La nostalgia es un río seco. El río que no puede
acoger los deseos de Heráclito. La corriente que es sólo la edad, el murmullo
del tiempo, un entusiasmo inesperado que alegra
a los ignorantes, ciegos y desahuciados. La muerte del Cabriales tiene en
las últimas lluvias una profunda carga que desmitifica la sensación vital, el vano esfuerzo de ese ciclo agobiante
del trópico, absoluto, dijera Eugenio
Montejo.
En la poesía de Oliveros, en Tristia, sólo está lo que queda, como el ojo que viaja e intenta
mover el universo.
**
Escribir la
muerte desde la agonía del otro.
Esta mañana me recogí en silencio a leer este Diario Literario de Alejandro Oliveros.
Y lo hice con la intención de ensimismarme, tenderme al único sol que penetra
violentamente por la ventana de la biblioteca donde reposa mi cama y el polvo
de todos estos años de rinitis y desmemoria. Las primeras páginas me tornaron
levedad frente a un texto donde un hombre se desnuda ante la muerte (recuerdo
la Herida, el poema), pero acompañado
de sus más queridos amigos: los nombres que le han hecho el camino y el
silencio. Sartre, Simone de Beauvoir, Ernst Jünger, Meyer Schapiro, Conrad,
Mann, Heidegger, Hanna Arendt viajan por este diario que Oliveros construye con
el calendario de la muerte.
Una mujer muere en la cama, a su lado la mirada
atenta del hijo, quien ha trasnochado en lecturas, pero ha recobrado las horas,
los días y el nombre de su ciudad en una íntima revelación intelectual.
Mientras ocurre el intento por prolongar la vida, ésta se hace espíritu en unas
cuantas páginas. Paradoja, el hijo eterniza a la madre en un libro donde
navegan las lecturas y sus adentros. Tristia
se conjuga en varios tiempos.
Se me hace difícil distanciarme para decir de este
libro que Alejandro nos ha entregado desde su más adentro lacerado. Y es así
porque quien lo traza se mueve en tres puntos cardinales que someten al
escarnio su tranquilidad: el cáncer de la madre –la agonía-, los viajes a
Caracas y la ciudad que oprime y se hace referencia y fecha. En ese trance
aparece el diario que el poeta escribió, quizás desde una silla, con el rostro
de la mujer entre el sobresalto y el dolor de la carne; quizás desde un balcón
mientras Valencia era una mentira o un recuerdo de tarjeta postal, mientras la
quimioterapia y el Tegretol surtían el efecto deseado. “Ayer con mamá. Le
preparo un hígado a la veneciana. Come con dificultad. Se ve muy decaída aunque
con poco dolor. El lunes comienza la inmunoterapia. Los resultados no son
previsibles. Si no mejora se pasaría a la quimioterapia cuyas secuelas son
devastadoras. Los médicos parecen tener como meta prolongarle la vida hasta
Navidad. Pienso que si su estado no mejora apenas valdría la pena”.
Salgo del libro. La mañana se ha marchado. Sobre la
cama la tapa del libro que Fundarte sacó a la calle. Mi lectura es lerda, el
libro me hace lento, una suma de nostalgia, de esperas.
Mientras apago el instante, el libro respira su
materia: nombres aventuras, viajes, un diario:
la fortuna de tenerlo en este país donde el género ha sido desterrado, poco
frecuente.
Aparecen los libros del poeta, los nueve años de la
muerte del padre zumban en una página de Martín Heidegger, un accidente del lector
y la computadora que borra todo lo escrito. El recomienzo me aturde. Tomo de
nuevo el teclado, el libro se cierra. Faltan páginas por recorrer. Un diario
nunca termina, y el poeta, este Alejandro Oliveros que lo escribe, nos sigue
llevando por su historia. La Ilíada
lo regresa en el polvo de la guerra, lo entrega a los gritos y traducciones en
el campo de batalla. La madre ha muerto. El padre ha muerto. El silbido del
viento nos aconseja tener el diario cerca. Tristia
nos entrega al silencio.

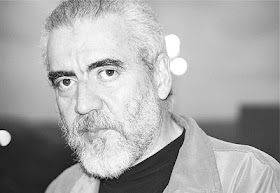


No comments:
Post a Comment